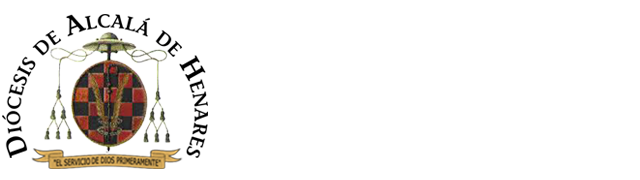Agrupación de Santiago Apóstol de Cartagena (2010)
La primera vez que vi el mar tenía ocho años. Quedé impresionado, sobrecogido ante la inmensidad que se abría ante mí. Fue una mezcla de temor ante lo desconocido y asombro ante la contundente belleza que contemplaban mis ojos de niño.
Con los años aprendí lo que el Mediterráneo significa para nuestra historia, nuestra cultura y nuestra fe: un mar donde se han librado mil batallas, pero que ha forjado nuestra personalidad como pueblo, en particular con la llegada, por el Puerto de Carthago Nova, de la Fe a Hispania de manos del Apóstol Santiago “el mayor”.
Nunca imaginé que un día la Providencia me obsequiaría, a mí -indigno siervo suyo-, con el don de ser durante un tiempo el Obispo de Cartagena en España. En cuanto tuve noticia de la elección que sobre mí hizo nuestro querido Papa Benedicto XVI vinieron a mi memoria los recuerdos de infancia y la hermosa tradición que vincula para siempre a Cartagena con el Apóstol Santiago, con la Santísima Virgen María y con la Evangelización de España y de buena parte del mundo. Con estos antecedentes, comprendí enseguida que debía ponerme bajo el manto protector del Apóstol y como él, en la precariedad, llegar como peregrino a las tierras de la Diócesis de Cartagena.
Así fue. Con la colaboración desinteresada del pueblo fiel y de las autoridades civiles embarqué en un pesquero en el Puerto de Escombreras, el 18 de noviembre de 2005, y de allí me dirigí al Puerto de Santa Lucía donde a las 11 de la mañana fui acogido con un amor que nunca olvidaré. Recuerdo que me emocionó la inscripción allí colocada: “Ex hoc loco orta fuit Hispaniae lux evangelica”; yo era un pobre sucesor de aquel Apóstol. A continuación, nos dirigimos a la Parroquia de Santiago Apóstol en el barrio de Santa Lucía donde pude orar ante el Santísimo Sacramento, hacer profesión pública de fe y venerar la imagen del Apóstol Santiago.
La siguiente estación era obvia: acudir a la Iglesia de la Virgen de la Caridad, Patrona de Cartagena, para ponerme a los pies de la Madre de Dios y Madre nuestra y suplicarle su intercesión por la Diócesis, mi persona y mi nuevo ministerio. El canto final de la Salve Cartagenera certificó en mi corazón la protección de la Madre de Jesús con aquel verso que reza: “Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos”.
Así debió ser también la experiencia de nuestro Apóstol Santiago. Apodado junto con su hermano Juan como hijos del trueno, Santiago fue elegido gratuitamente por el Señor para formar el grupo de los doce. Fue testigo privilegiado de multitud de milagros: la curación de la suegra de Pedro, la resurrección de la hija del oficial de la sinagoga e incluso de la Transfiguración.
A pesar de la palabra recibida y de las experiencias vividas, Santiago seguía teniendo una mirada terrena sobre la misión de Jesús y su propio destino. Quería Santiago junto con su hermano Juan cierta primacía; llegaron, incluso, a pedirle explícitamente a Jesús: “Concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda” (Mc 10, 37). Ciertamente no habían entendido qué implicaba, de verdad, seguir a Jesús: dar la vida por Dios y por el prójimo.
Algo parecido sucedió cuando llegó el momento en el que Jesús decidió subir a Jerusalén donde sería crucificado; unos samaritanos no lo quisieron recibir y la reacción de Santiago y Juan fue preguntarle al Señor “¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y los consuma?” (Lc 9, 54). Naturalmente Jesús les reprendió. Seguían sin comprender. Dios es amor, amor misericordioso incluso a los enemigos; Él había venido al mundo no a salvar a justos sino a pecadores, como todos nosotros.
Sin embargo, y a pesar de las dificultades de comprensión de los apóstoles, el Señor siguió preparándolos, con paciencia. Así les profetizo a las puertas del Templo de Jerusalén lo que estaba por venir: “¿Ves estas grandiosas construcciones? No quedará piedra sobre piedra, ni una que no sea derruida.” (Mc 13, 2). Santiago junto con otros apóstoles le preguntaron: “Dinos cuándo sucederá eso, y cuál será la señal de que todas estas cosas están para cumplirse” (Mc 13, 4). Seguramente estaban preocupados y humanamente no era para menos, pues todo estaba preparado para consumarse.
Efectivamente, Jesús llevó a Santiago y a los demás discípulos a un lugar llamado Getsemaní; allí el Señor comenzó a llenarse de temor y angustia, su alma se llenó de una tristeza de muerte. Solicitó a los discípulos que velaran y oraran, y cayendo en tierra suplicó a Dios Padre que, si era posible, no tuviera que pasar por aquella hora, pero que no se cumpliera su voluntad sino la de su Padre. Santiago y los demás apóstoles se durmieron; a pesar de las palabras de Jesús y de lo que habían vivido no esperaban nada de lo que pronto iba a suceder. Más aún, llegado el momento de la pasión y muerte de Jesús, Santiago huyó como la mayor parte de los apóstoles. Sólo permanecieron al pie de la cruz, la Virgen, algunas mujeres y Juan.
A pesar de todo, tras la resurrección de Jesús de entre los muertos, en la madrugada del domingo, el Señor tuvo a bien aparecerse a Santiago y a los demás apóstoles para certificarles su triunfo sobre el pecado y la muerte. Y todavía más, les hizo testigos presenciales de su Ascensión a los Cielos y les envió su Espíritu Santo estando reunidos en el Cenáculo junto con la Madre de Jesús. Como vemos, todo en el Señor es amor infinito y misericordia.
Tras la efusión del Espíritu Santo, la tradición, coincidente con las revelaciones que Sor María de Jesús de Ágreda describe en su obra “Mística Ciudad de Dios” (s. XVII), nos habla que Santiago fue el primero que salió de Jerusalén a predicar, llegando a Hispania por el Puerto de Carthago Nova. Desde aquí viajó, según las revelaciones de Sor Ágreda, a Granada, la actual sede metropolitana de la Diócesis de Cartagena, “donde conoció que la mies era copiosa y la ocasión oportuna para padecer trabajos por su Maestro, como en hecho de verdad sucedió.”
La tradición nos enseña que estando Santiago en la ciudad de Caesaraugusta in Hispania, la actual Zaragoza, se le manifestó la Reina del Cielo en carne mortal junto a una columna o pilar en mano de unos ángeles, lo que sin duda le consoló mucho de los padecimientos que sufría por causa de sus trabajos apostólicos. Desde entonces toda España venera a la Virgen, en aquél lugar, bajo la advocación de Ntra. Sra. del Pilar, y desde el descubrimiento del Nuevo Mundo, es tenida como Madre de la Hispanidad.
Sabemos que Santiago regresó posteriormente a Tierra Santa, y allí, fue el primero de los apóstoles en recibir la palma del martirio, siendo pasado a cuchillo por orden del rey Herodes.
La tradición y los escritos de Sor Ágreda nos dicen que los discípulos de Santiago recogieron sus restos y lo trasladaron e inhumaron en tierra de Galicia en España, donde todavía hoy se le venera como Patrón de las Españas. Quiso Dios, por tanto, que la Luz del Evangelio amaneciera en España y por ella en buena parte del mundo, entrando por el Puerto de Cartagena, y de manos del Apóstol Santiago.
Ahora, ya como Obispo de esta mi amada Diócesis de Alcalá de Henares, me siento con la obligación moral de agradecer a Dios -Padre, Hijo y Espíritu Santo- el don de la Fe que, también por mi querida Cartagena, llegó a este rincón de España donde se ubica la Diócesis Complutense. Quiero, por tanto, terminar uniéndome al coro de la Santísima Virgen María de la Caridad, de los santos, de los ángeles y de todos los cartageneros y cartageneras de buena voluntad y, con la mirada de mi infancia en el horizonte del mar de Cartagena que me habla del Cielo, cantar:
Santo adalid, patrón de las Españas,
amigo del Señor:
defiende a tus discípulos queridos,
protege a tu nación.Las armas victoriosas del cristiano
venimos a templar
en el sagrado y encendido fuego
de tu devoto altar.¡Gloria a Santiago,
patrón insigne!
Gratos, tus hijos
hoy te bendicen.A tus plantas postrados, te ofrecemos
la prenda más cordial de nuestro amor.
Defiende a tus discípulos queridos,
protege a tu nación.Gloria al Padre, gloria al Hijo,
gloria al Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos. Amén.
Mons. Juan Antonio Reig Pla, Obispo de Alcalá de Henares